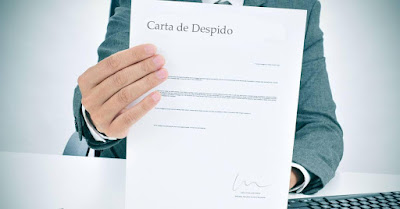Hoy se
acaba el año en los calendarios. Y en los principales medios de comunicación se
hace una especie de recuento de acontecimientos que lo han atravesado. Para
cualquiera de nuestras existencias, un año más está siempre repleto de hechos y
de encuentros, de amistades y de preocupaciones, de afectos y de lecturas. Aunque
para los docentes el año comienza en otoño, con el período escolar, brevemente
querríamos cerrar este año en el blog con un recuento de algunos de los puntos
más sobresalientes en el recuerdo del año que se va.
No ha sido un año fácil. Quizá porque
la memoria es selectiva y escoge los datos que más le sugieren. Un verano
extremadamente caluroso y seco en España pero también en el mundo. Enormes
incendios en Australia y en California. Y en el recuerdo, hechos políticos que
son los que más se recuerdan, curiosamente. Como la deseada victoria de Lula en
Brasil y su toma de posesión seguida del intento de golpe de los seguidores de
Bolsonaro, en un remedo siniestro del asalto al Capitolio de los partidarios de
Trump. La continuación de la guerra en Ucrania y el peregrinaje continuo de su
presidente para allegar material militar que permitiera una ofensiva decisiva que
rechazara al ejército invasor soviético. Un esfuerzo colosal, sostenido por
Europa y Estados Unidos que hace brotar el pensamiento reprimido sobre los
miles de jóvenes rusos y ucranianos sepultados y lisiados como consecuencia de
esta guerra absurda. Y, casi al final del año, la terrible masacre del Estado
de Israel sobre el pueblo palestino que ningún organismo internacional puede
detener. Desplazamiento forzoso de miles de personas, destrucción sistemática
de escuelas, universidades y hospitales, negativa a que entre ayuda humanitaria
y situaciones de desastre personal y colectivo, ante la complicidad activa de
Estados Unidos y la omisión culpable de la Unión Europea, paralizada ante el
apoyo sin restricciones de Alemania al estado de Israel y sus crímenes de
guerra. Una Navidad entre la muerte y el terror en Palestina. Felizmente, la
denuncia de la República Surafricana ante el Tribunal Penal Internacional por
genocidio, una acción que deberían secundar otros estados democráticos, entre
ellos el español, como ha solicitado SUMAR.
La perspectiva más optimista que
se abría con la fase inmediatamente posterior a la pandemia, se está
complicando. Ante todo por la permanencia de la guerra, pero en Europa se
detecta un sinuoso proceso de intento de retorno a los postulados neoliberales
y a las políticas de austeridad junto con el ascenso de posiciones
ultraderechistas que cuestionan los derechos humanos en función de la raza o el
origen de las personas y exigen un endurecimiento de la represión. Una
tendencia que expresa de forma exasperante Argentina con el triunfo electoral
de Milei, y que puede tener su continuidad mucho más peligrosa por la potencia
de esa nación, en Estados Unidos ante las elecciones presidenciales de
noviembre.
Y en nuestro jardín, mejores recuerdos:
la amenaza de un gobierno PP-Vox quedó conjurada felizmente a partir de las
elecciones del 23 de julio pese a un consenso demoscópico unánimemente en
contra. Se ha reeditado un gobierno de coalición progresista entre el PSOE y
SUMAR y ha sido necesaria una gran habilidad para lograr el acuerdo de
investidura, cuyo cemento sin duda es el rechazo a la posibilidad de que
lleguen al poder la derecha y la extrema derecha en unidad de acción y
programa. La misma amenaza que acecha a Europa en las elecciones de junio de
2024, donde el presidente del Partido Popular Europeo, Weber, protagoniza ese
pacto transversal entre liberales, conservadores y extrema derecha de todos los
tipos como proyecto para la Unión.
La nave va, no se hunde, a pesar
de todo en España y lo ha demostrado en este año 2023. Especialmente en el
plano social donde se ha conseguido un importante Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva que ordena los procesos de negociación hasta 2025
estableciendo un marco de crecimiento salarial muy razonable. Y el panorama de
reformas sigue adelante, aunque más orientadas en esta etapa hacia la
reconfiguración de la estructura territorial del país que hacia el desarrollo
de un programa social y laboral, cuestión esta que debe irse fortaleciendo en
los próximos meses. Esta situación positiva, que ha coincidido con el semestre
de presidencia española de la UE, ha permitido superar tanto la derrota de las
candidaturas de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas de
mayo, como posteriores desavenencias en el seno de la izquierda aireadas con la
acostumbrada saña por sus protagonistas.
Divisiones en el seno de la
izquierda que no son privativas, ¡ay! tan solo de España, sino que se extiende
a otros países europeos en donde se habían conseguido una amplia implantación.
No es el caso de Italia, en donde la constelación de pequeñas formaciones que
se reclaman a la izquierda del Partido Democrático es verdaderamente asombrosa –
y en donde el problema por resolver es la dialéctica existente entre el movimiento
cinco estrellas y el PD – sino que se
repite en Grecia, donde tras la retirada de Tsipras se ha producido una
escisión en Syriza; en Francia, en donde han sucedido unas fuertes divergencias
en el interior de NUPES, y en Alemania, en donde se ha escindido de Die Linke
un nuevo partido liderado por Sahra Wagenknecht, perdiendo 10 diputados de los
38 que tenía en el Bundestag. Una tendencia que puede leerse como la dificultad
de encontrar una forma de cohabitar pluralmente sobre la base de un programa
común de reformas o en la dificultad de arraigo en una base electoral inestable
y muy influida por elementos culturales ajenos a la profunda ideologización de
las formaciones de izquierda. En todo caso, un fenómeno para reflexionar ante
el nuevo año a lo que ayudará decisivamente la lectura del artículo publicado
en Jacobin (por el momento solo en inglés) por Marga Ferré y que
se puede consultar aquí https://jacobin.com/2023/12/european-left-party-splits-sumar-nupes-die-linke-syriza-pasolini
Es decir, que hay, como de
costumbre, muchas nubes oscuras en el horizonte. Pero lo importante es fijarse
en los elementos de cambio posibles y en la dinámica positiva que se va
afirmando en las reformas sociales que se vienen llevando a cabo desde el 2020
y que habrían sido impensables tan solo dos años antes. Ese es el objetivo
principal, conocer los problemas pero tener una perspectiva general que de
sentido a una trayectoria que, en términos de la existencia común de las
personas, se ha visto mejorada y garantizada en términos de mayores derechos
individuales y colectivos.
Además de este contexto, el año
2023 ha sido en lo personal un año muy estimulante. No solo por una muy
productiva estancia de investigación en Bolonia de más de tres meses, sino
porque me ha permitido conocer - de manera no querida ciertamente - la estima y la solidaridad de cientos de personas
que han demostrado su solidaridad y su compañerismo ante la decisión de la
Junta de Facultad que se oponía a la propuesta del Departamento de nombrarme
profesor emérito. La reacción contra este hecho además de desarrollarse en el
plano interno de la Universidad, con el apoyo decidido del Departamento
dirigido por Charo Gallardo y del resto de los compañeros y compañeras
del área, se proyectó sobre una larga serie de profesores de otras asignaturas,
abogados y magistrados del área laboralista tanto en España como en otros países
europeos que firmaron una carta de apoyo, y en especial más de 400 profesores
de América Latina que suscribieron un texto de solidaridad. Es cierto que esta
respuesta impresionante se debe al impulso de los tres amigos que coordinaron
esta acción, Ramón Sáez, Paco Trillo y Guillermo Gianibelli, pero
no podré olvidar esta impresionante muestra de afecto y de solidaridad que sin
duda ha favorecido la resolución positiva del caso, una vez estimado el recurso
presentado frente a la decisión de la Junta y producida la nueva votación favorable
en la misma de la propuesta del Departamento, lo que condujo a mi nombramiento
como profesor emérito por la Junta de Gobierno el 14 de noviembre de 2023 y a
la firma del contrato el 4 de diciembre de este mismo año, con efectos
retroactivos desde el 1 de septiembre. Gracias a todas y todos por ese
inestimable apoyo.
Pero el hecho más sobresaliente
sin duda de este año fue el nombramiento de doctor honoris causa por la
Universidad de Valparaiso el 8 de septiembre, como culminación de una semana de
encuentros e intervenciones en Santiago. Fue realmente un regalo inmerecido que
me hizo extraordinariamente feliz. La “laudatio” que escribió y leyó Daniela
Marzi, en la que insertó también un texto de Joaquin Pérez Rey, me
emocionó profundamente y me afirmó en la amistad y en el compañerismo que
proviene de las relaciones personales construidas a través de un trabajo
compartido que piensa el mundo y el derecho en clave emancipatoria. El texto leído
no solo es excepcional sino realmente bello, y sólo el pudor me ha impedido
publicarlo, pese a que algunas amigas, como mi querida Maria Jose Alonso,
me han recomendado hacerlo por su estructura como texto literario. En cualquier
caso, 2023 será para mi el año en el que mis amigos chilenos, a los que tanto
quiero y a los que tanto tiempo he acompañado, me obsequiaron con esa estancia
inolvidable por la que les estoy eternamente agradecido.
Quedan también en la memoria del
año que pasa más los trabajos que los días. Es decir, lo que da sentido a esta
profesión docente, la investigación y el debate sobre la regulación del
trabajo, los problemas técnicos que se plantean y las orientaciones de política
del derecho en un terreno cada vez más complejo, en donde la perspectiva
multiescalar (nacional, supranacional, global) es imprescindible, como el contacto
y la circulación de opiniones entre colegas de diferentes partes del mundo. Y
sin olvidar uno de las piezas clave de este trabajo colectivo, la Revista de
Derecho Social, que justamente llegó a su número 100 – 25 años – en el
último trimestre del 2022 – aunque lo publicamos ya en el 2023 – y que sigue adelante
como espacio de plasmación de una obra colectiva de análisis y crítica de la
regulación de las relaciones de trabajo y de la ciudadanía social.
Un trabajo que también se extiende
a instrumentos más manejables de intervención directa, como la página NET21, que
busca aportar opiniones decididas sobre asuntos laborales y sociales de
actividad, y, como no, este propio blog en el que se desgrana, irregularmente,
reflexiones, apuntes y anotaciones sobre “propuestas de relaciones laborales y
de ciudadanía social”, y que sostiene un buen número de seguidores que lo visitan
diariamente posibilitando así su continuidad en el entendimiento de que puede
resultar todavía útil para las personas que acceden a él y que progresivamente
ha ido acogiendo invitados ya permanentes y estables que enriquecen las
aportaciones cotidianas.
Desde este reducto, finalmente, a
toda la audiencia que nos sigue, expresemos el deseo de hacer bueno el año que
viene tanto para nuestras propias existencias como para las del común de las
personas, en un proyecto de futuro en el que la emancipación, la libertad y la
igualdad dejen de ser palabras sin contenido real en las relaciones mediadas
por el dinero y la explotación.
Como cantaba Lucio Dalla, L'anno che sta arrivando tra un anno passerà /
Io mi sto preparando, è questa la novità.
Buena entrada y salida de año a
todas y todos!!